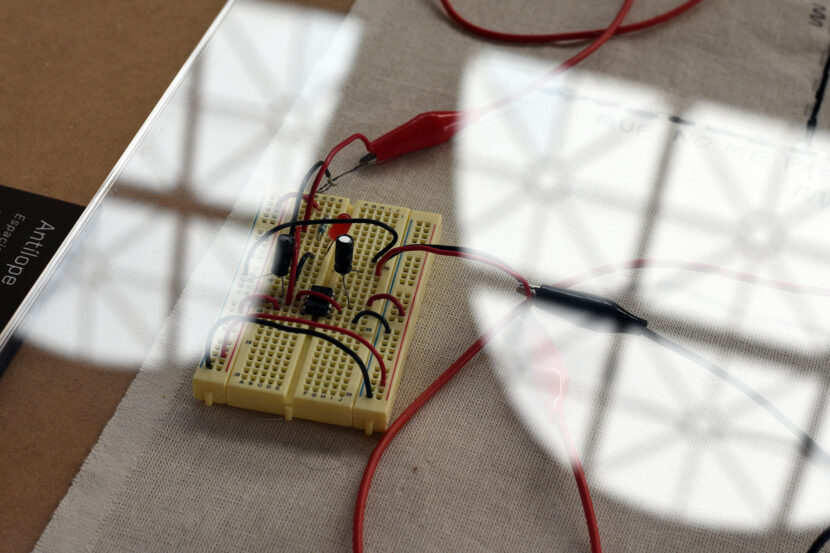La leyenda de la condesa húngara Erzsébet Báthory (1560-1614) ha generado cualquier cantidad de referencias en la cultura popular y en el arte. La imagen de la noble bañándose en la sangre de sus sirvientas sacrificadas para preservar su belleza sigue llamando la atención de cualquier persona que se acerca a una historia que, sobra decir, se mueve entre los hechos históricos y el mito. Descendiente, según algunos estudiosos, de Vlad Tepes, el famoso empalador, la figura de Báthory se mueve en escenarios que nos fascinan: castillos rodeados por bosques crepusculares; nobles recluidos en habitaciones misteriosas; ceremonias paganas y una región de Europa que, aún en la época actual, conserva la tensión propia de un lugar disputado en innumerables batallas y cruce entre Occidente y Oriente.
Valentine Penrose (1898-1978), artista multidisciplinaria vinculada al surrealismo, se acercó a la biografía de Báthory en La condesa sangrienta, publicada en 1962. En la cuarta de forros de Perla Ediciones, que trajo el libro al público el año pasado, se dice que estamos ante un poema en prosa. Es cierto: el lenguaje es un personaje central, pero siempre está al servicio de la historia. Más bien, la prosa de Penrose busca construir una atmósfera y, para ello, echa mano de una gran cantidad de recursos. En primer lugar tenemos una reconstrucción minuciosa de los hechos históricos obtenidos de las fuentes más acreditadas, en especial la famosa monografía del padre jesuita Laszló Turóczi quien, en 1744, recogió las bases de la leyenda, incluidos los documentos del tribunal que enjuició a la condesa y la condenó a un exilio perpetuo en la torre de su castillo. Justamente, en la introducción, se hace una prolija genealogía de los archivos y la suerte que corrieron a través de los siglos.
La otra parte, que está en continua tensión con el espíritu documental del libro, es precisamente la vocación literaria. Penrose sigue los pasos de la condesa y llena aquellos huecos que no aparecen en los papeles. El uso del narrador omnisciente le permite explorar lo que pudo haber pensado Báthory pero, sobre todo, otorga al personaje una dimensión mítica cuya raíz explora las diferentes caras de lo diabólico. Cada uno de los pasajes que ofrece Penrose están dedicados a la imagen sin sacrificar las acciones que llevarán a la protagonista a una espiral de decadencia. En muchos momentos descubrimos que estamos inmersos en un ejercicio de voyerismo no exento de culpa. Curiosamente la leyenda por la cual es más conocida la condesa –beber o bañarse en la sangre de las mujeres sacrificadas– no tiene tanto peso en el libro. Especializada en el arte de la tortura, la condesa experimentaba diferentes mecanismos para provocar dolor antes de la muerte irremediable. Aldeanas preferentemente jóvenes desaparecían de un día a otro y sus familiares tenían suerte si encontraban sus cuerpos.
No es gratuito que Valentine Penrose se haya interesado en la condesa sangrienta. Los surrealistas rescataron al Marqués de Sade –olvidado por largos años– para criticar lo civilizado y tomar partido por la provocación y el instinto. El sadismo implica llegar al éxtasis a través del sufrimiento del otro. De esta manera, la revelación se transforma en una religión cuyo centro es el sacrificio. A pesar del contexto que le dieron los surrealistas al personaje de la asesina, la historia tiene otra lectura aún más estremecedora: la clase noble, quizás sujeta a cualquier tipo de enfermedades mentales o, simplemente, fastidiada por el aburrimiento en castillos solitarios, sobre todo en épocas en las que no había guerra, daban rienda suelta a sus diversiones más macabras con la gente del pueblo. Los siervos no sólo mantenían con su trabajo a esa casta impredecible y caprichosa, sino que se jugaban la vida todos los días ya que, en cualquier momento, podían ser secuestrados para servir de conejillos de indias de sus amos.
En el prólogo de La condesa sangrienta María Negroni plantea una interesante imagen que resume la historia de Báthory y la aproximación que hace Penrose: el sacrificio como cimiento de una construcción retorcida y al borde de la locura. El mundo subterráneo –ámbito perteneciente a las víctimas– es fundamento del boato que se presume en los salones y habitaciones de los poderosos.
Valentine Penrose, La condesa sangrienta, prólogo de María Negroni, traducción del francés de María Teresa Gallego y María Isabel Reverte, Perla Ediciones, Ciudad de México, 2021
La entrada La voluptuosidad de la sangre se publicó primero en La Tempestad.
from La Tempestad https://ift.tt/s5N63a7z9
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad