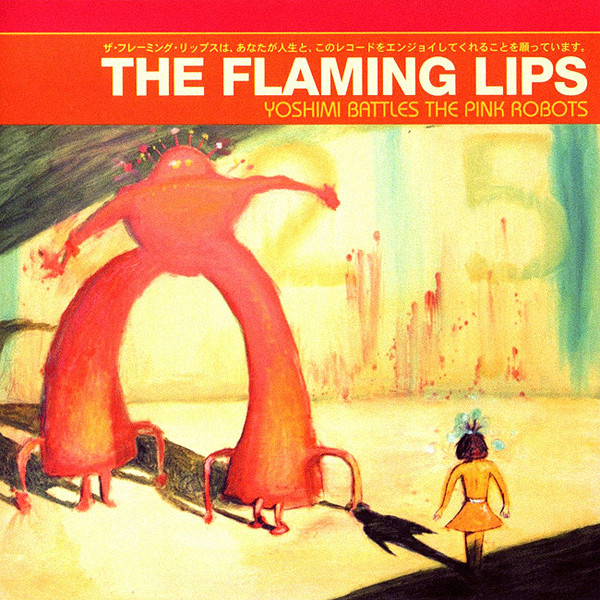El escenario es un dormitorio de Cambridge a medianoche. Estamos en los primeros minutos de Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023) y vemos a un aspirante a científico navegar enfebrecido entre las vanguardias de entreguerras, con la misma pasión que dedica a la física teórica. Lee La tierra baldía (1922), escucha La consagración de la primavera (1913) y se detiene perturbado ante un retrato de Picasso –Mujer sentada con los brazos cruzados (1937)– durante los años veinte, cuando las obras mantenían el calor de las brasas vivas y el escándalo reciente. Un fantasma recorría el mundo, el fantasma de la ruptura.
Mientras Eliot, Stravinski y el cubismo demolían los salones de las formas neoclásicas, para Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), judío neoyorquino de ascendencia alemana, la física estaba obligada a acompañarlos en la construcción de un mundo nuevo. La teoría general de la relatividad recién se había publicado en 1915, precisamente cuando la Primera Guerra Mundial demolía el largo siglo XIX. El inicio de esa revolución sería la división del átomo –frontera toral para el dominio de la energía– y su legado, las ojivas nucleares de exterminio y el mundo bipolar de la Guerra Fría.
Este paralelo entre dos revoluciones –el de las vanguardias artísticas frente a la física cuántica, así como la frontera ética entre la teoría y su aplicación– es una de las paradojas más interesantes planteadas por el doceavo largometraje de Nolan, un mural histórico inabarcable, impresionista y frenético sobre un físico –primero ingenuo, después megalómano, finalmente humillado– arrastrado por las corrientes convulsas de la Historia y el poder. Si bien constituye su trabajo más ambicioso, expansivo y maduro, también sirve como lupa para flaquezas recurrentes en su cine.
A estas alturas nadie podría describir a Christopher Nolan (Londres, 1970) como un cineasta modesto. Durante el presente siglo su filmografía hiperbólica constituye un centro ineludible del cine industrial. En todo caso, sólo él parece capaz combinar la intimidad de un drama psicológico con visiones dantescas del holocausto nuclear vistiéndolo como un blockbuster vacacional. Y es que en Oppenheimer hay tres películas tejidas, y todas son americanas hasta el hueso, para bien o mal. La primera –preguerra– es un coming of age universitario. La segunda –posguerra– es un tenso drama judicial macartista. La tercera –bélico, pero sin guerra– es una especie de western científico: la fundación de un pueblo en el desierto texano de Los Álamos, escenario del infame Proyecto Manhattan. Como hélices de un ADN, las tres forman un retrato fragmentario del científico, pero en el fondo cuentan otra biografía: la de la manzana envenenada del armamentismo nuclear, huevo de serpiente para la hegemonía estadounidense.

Fotograma de Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan
El tríptico sigue la estrategia que Nolan acostumbra desde hace veinte años: relatos paralelos en tres tiempos (piénsese en Dunkerque, El origen o la incomprensible Tenet) que se intercalan y aceleran, rebotando entre sí mediante golpes de efecto, música excesiva y diálogos barrocos pero didácticos. Estos traducen para la audiencia los detalles más rocambolescos de las supuestas bases científicas que suelen ocupar a su director. Hay dos estructuras claras que resultan eficaces. La primera separa al relato en dos grandes capítulos titulados “Fisión” y “Fusión” de forma alegórica y acertada, ya que lo primero se refiere a la división de un átomo y lo otro a su implosión para hacerle estallar. La segunda es un vaivén efectivo entre una fotografía monocroma y otra a color que marcan los tensos vaivenes entre los años de formación de Oppenheimer, su trabajo en el proyecto de Los Álamos y su posterior caída en desgracia durante la caza de brujas de McCarthy. La combinación de ambas estructuras funciona con buen equilibrio, pues están centradas en largas conversaciones y monólogos salpicados por verborrea científica, jurídica, política y militar que en manos menos hábiles terminarían por empantanar el relato.
Un signo de madurez es que esta pirotecnia teórica pasa de ser puro McGuffin para el espectáculo a ser el conflicto central y moral que enfrenta a su protagonista con su némesis, el físico autodidacta y presidente de la Comisión de Energía Atómica Lewis Strauss (Robert Downey Jr.). En el drama, éste aparece como una suerte de Salieri carcomido por la envidia ante un ingenuo Mozart de las nanopartículas, incapaz de discernir entre la teoría pura y sus consecuencias trágicas. Por momentos Oppenheimer lidia con la tentación de lavar las manos de su protagonista, haciendo de él una especie de mártir académico, arrastrado por la marea de la Historia y por su inoperancia en el mundo real: es torpe para ejecutar un experimento en el laboratorio escolar, impulsivo para envenenar una manzana, inútil para sostener un orgasmo. En consecuencia –parece sugerir la película– es comprensible que no midiera los alcances de la energía atómica y fuera manipulado por fuerzas que lo rebasaban.
De ahí a la banalidad del mal ponderada por Arendt hay pocos pasos, como también de la violencia legitimada por el poder estatal. Es un tema en torno al cual El político y el científico, el ciclo de conferencias de Max Weber, mantiene vigencia. En sus mejores momentos –los que suceden en conversaciones privadas a puerta cerrada– Oppenheimer sobrevuela esas mismas ideas (“Quítate ese uniforme militar, tú eres científico”; “A partir de aquí nos encargamos nosotros, Doctor”) pero sin llegar nunca a escarbar en ellas.

Florence Pugh y Cillian Murphy en Oppenheimer (2023)
El epígrafe inicial invita a leer el ascenso y caída de Oppie como un Prometeo moderno, que roba a los dioses el secreto del fuego y la forja de las armas, para ser después humillado y torturado a la vista de todos. Cillian Murphy, en el primer papel a su altura desde El viento que agita la cebada (Ken Loach, 2006), estremece al transmitir este arco dramático de treinta años con un amplio abanico de matices y claroscuros. Lamentablemente, su amplio desarrollo como personaje contrasta con fuerza la maniquea y escasa vida interior de otros como Jean Tatlock (Florence Pugh) o Kitty Oppenheimer (Emily Blunt), quienes aparecen como mera ancla emocional para explicar los cambios de rumbo del protagonista.
En donde Nolan despliega mejor su pulso narrativo es es al dibujar el enfrentamiento entre Oppenheimer y Strauss, siameses alfa, antagónicos y complementarios que mucho recuerdan al binomio Batman (Christian Bale) – Guasón (Heath Ledger) o al de Borden (también Bale) y Angler (Hugh Jackman) en la meritoria El gran truco (2006). Al mismo tiempo su dedicación a las rivalidades masculinas y lo unidimensionales que resultan sus contrapartes femeninas parece dar la razón a una de las críticas más recurrentes a su cine.
Pero, como ha sugerido Marc Ferro en El cine: una visión de la historia (2003), la ficción fílmica no sirve para aprender historia, sino para sublimar los impulsos latentes de un presente que busca hacer las paces con el pasado, o bien reelaborarlo para legitimarse. En Oppenheimer al presidente Harry S. Truman (Gary Oldman) se le adjudica un diálogo que no por ficticio es menos revelador: “A ningún japonés le interesa quién inventó la bomba atómica. Le interesa quién la lanzó y ese fui yo, yo y los Estados Unidos de América”. En esta lectura, más o menos revisionista, parece sugerir que los crímenes masivos no deben atribuirse a responsables individuales sino a fuerzas históricas que solo pueden ponderarse en retrospectiva. De forma similar, Oppenheimer requiere revisarse de nuevo cuando baje la marea ensordecedora de su estreno en salas. Quizá sólo entonces podamos medirla en una dimensión más justa: la del hombre, no la del estallido.
La entrada Prometeo encadenado se publicó primero en La Tempestad.
from La Tempestad https://ift.tt/BARzIMD
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad