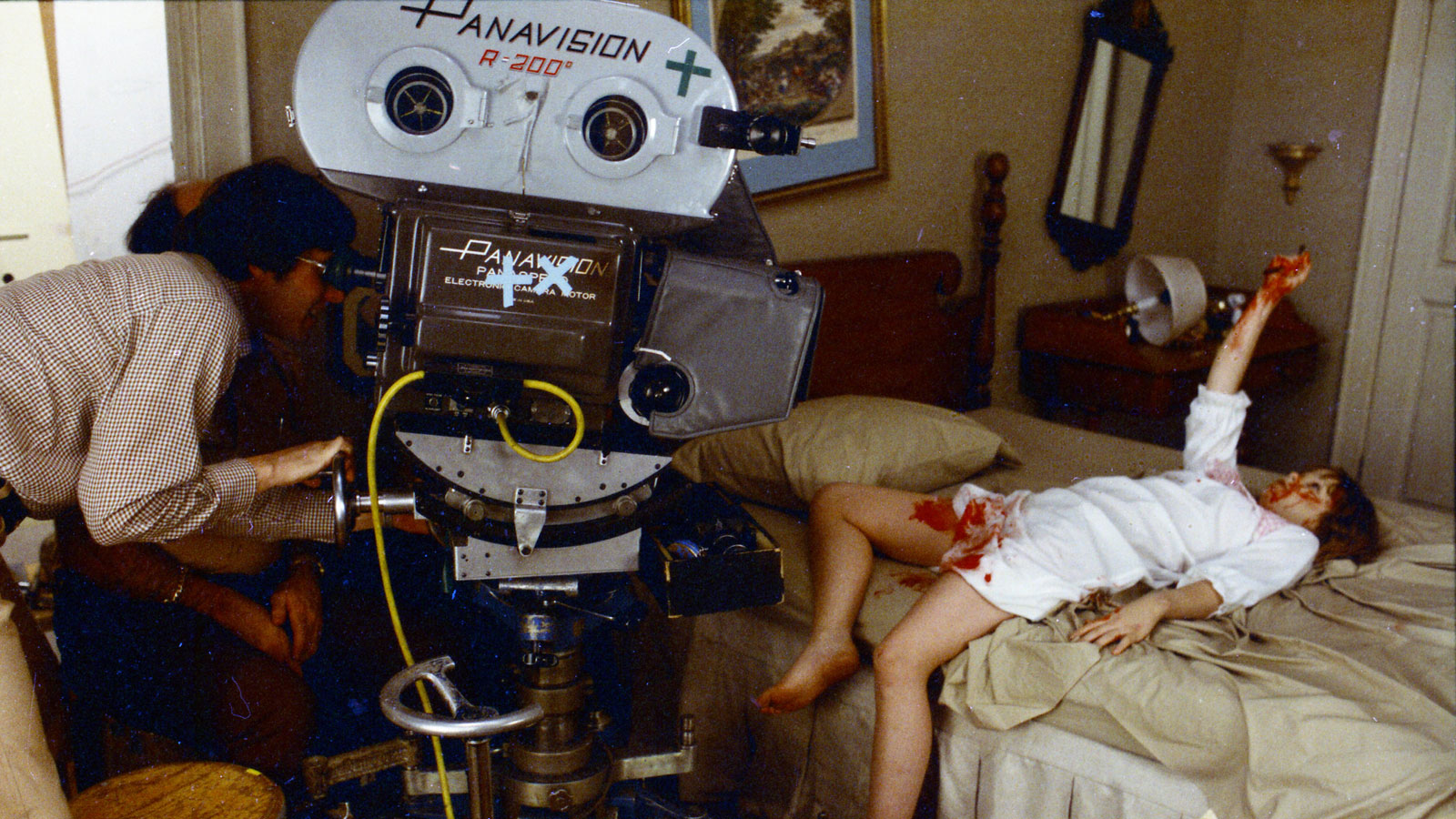Una avenida resume, de muchas maneras, otras avenidas. En todas ellas hay historias que se entrecruzan, superponen y contradicen. Habitamos, en realidad, las calles, más allá de nuestras casas y departamentos. Conforme transcurre el tiempo nos damos cuenta de que parte de nuestra memoria está en los recorridos cotidianos que hacemos y que, un buen día, se revelan como elementos esenciales de nuestras biografías.
La avenida Juárez, en la ciudad de Puebla, une a dos partes de la ciudad: el Paseo Bravo y la colonia La Paz. El primer lugar –según el historiador Hugo Leicht– fue escenario de fusilamientos de varios caudillos insurgentes durante la Guerra de Independencia y, el segundo, que termina en un cerro coronado por una iglesia, es una zona residencial para las familias ricas de la ciudad que aún no han migrado a los fraccionamientos de la periferia. Juárez debe ser la referencia más repetida en la cartografía urbana de México. Se pone el apellido después de una calle, avenida o escuela y adquiere, como por arte de magia, un prestigio patriótico que pocos intentan debatir.
Cualquier ciudad está en continua metamorfosis: inmuebles completos son demolidos para construir versiones que requieren los nuevos tiempos y, entonces, los transeúntes se enfrentan a un territorio conocido y extraño al mismo tiempo. A veces los edificios se mantienen, como un cascarón, y su interior cambia. Cuando sucede esto, la ficción puede sustituir a la historia real. El resultado es que los muros de las casas parecen los difusos límites de una novela. En la avenida Juárez existe una casa que ejemplifica muy bien esto: la mansión que está en la esquina con la calle 17 Sur es, aún para muchos, la Casa de los Enanos, pues atrás de sus muros se entreveían, hace varios años, muebles diminutos en el jardín principal. El imaginario popular inventó una trágica historia: una maldición familiar que involucraba deformaciones físicas y enanismo. Sin embargo, el mobiliario pequeño era para los hijos de uno de los tantos propietarios del inmueble que se instalaron ya en el siglo XX.
La historia trágica late, muchas veces, atrás de la historia original o de su mito. La memoria que debería capturar la imaginación pasa desapercibida en la avenida Juárez al igual que en todas las avenidas del mundo, siempre sujetas a la dictadura de lo instantáneo. Un vistazo a las noticias de los años recientes en la avenida es suficiente para descubrir asesinatos o muertes anónimas en la vía pública que apenas son recordadas. Parecería que el flujo continuo de transeúntes –sumado a la habitual indiferencia de nuestra época– erosiona este tipo de eventos hasta desaparecerlos. Es, curiosamente, el destino de todas nuestras ciudades. En Huellas. En busca del mundo que dejaremos atrás (2020), David Farrier –profesor de literatura inglesa en la Universidad de Edimburgo– plantea el futuro de nuestras ciudades o, mejor aún, de nuestra civilización global, a muy largo plazo. Todo lo que hemos construido, al paso de miles de años, se integrará como una capa geológica más, un sedimento apenas distinguible de otros para el ojo común.
La avenida Juárez tiene una historia más que demuestra nuestra inútil resistencia al paso del tiempo. Así como nuestros rastros de cemento y concreto –libres de cualquier presencia humana– se aferrarán a los atardeceres del futuro antes de su desaparición final, queremos prolongar nuestras utopías hasta las últimas consecuencias. En 2013 el último habitante de la Casa de los Enanos, sobreviviente de la dinastía que había adquirido el inmueble, prendió fuego a una de las habitaciones del primer piso. La imposibilidad de pagar una deuda que, según medios locales, alcanzaba los 20 millones de pesos, lo llevó a tomar esa decisión. Quizás intentó inmolarse, pues sufrió quemaduras y tuvo que ser sacado en ambulancia. A pesar de todo no pudo evitar el desalojo por parte de las autoridades. Lo imagino contando los días antes de la expulsión de su paraíso, mirando el encendedor que iniciará la reacción en cadena, viviendo una vida que ya no le pertenece, pero que intenta prolongar a través del encuentro con objetos del pasado e historias de los antiguos dueños.
El epílogo de esta historia en la avenida Juárez mezcla la frivolidad con un sentido, acaso involuntario, de trascendencia. Años después, la Casa de los Enanos abrió sus puertas al público por una breve temporada. En el amplio sótano –un piso subterráneo por cuenta propia– instalaron un restaurante gourmet. Las habitaciones y salones fueron usados como escenarios para que varios artistas locales los intervinieran. En su mayoría eran reflexiones vacuas que, lamentablemente, abundan en el arte contemporáneo o, peor aún, decorativo. Sin embargo, uno de los creadores invitados decidió conservar intacta la habitación en la que había iniciado el fuego. El visitante podía ver las manchas oscuras en las paredes mientras el guía le explicaba la historia atrás de ese lugar desolado que contrastaba, abrumadoramente, con el lujo de los otros espacios. Acaso fue la sugestión, pero podía asegurar que aún olía a quemado, quizás por las cortinas que habían permanecido sin cambios, como si aún esperaran un análisis forense. El final de nuestra orgullosa civilización, de todos nuestros monumentos y hazañas materiales, podría terminar como una mancha extendida en la superficie casi interminable de nuestras ciudades, un gesto abstracto para la posteridad en espera de ser interpretado o, por supuesto, banalizado.
La entrada Avenida Juárez se publicó primero en La Tempestad.
from La Tempestad https://ift.tt/y4FaWku
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad