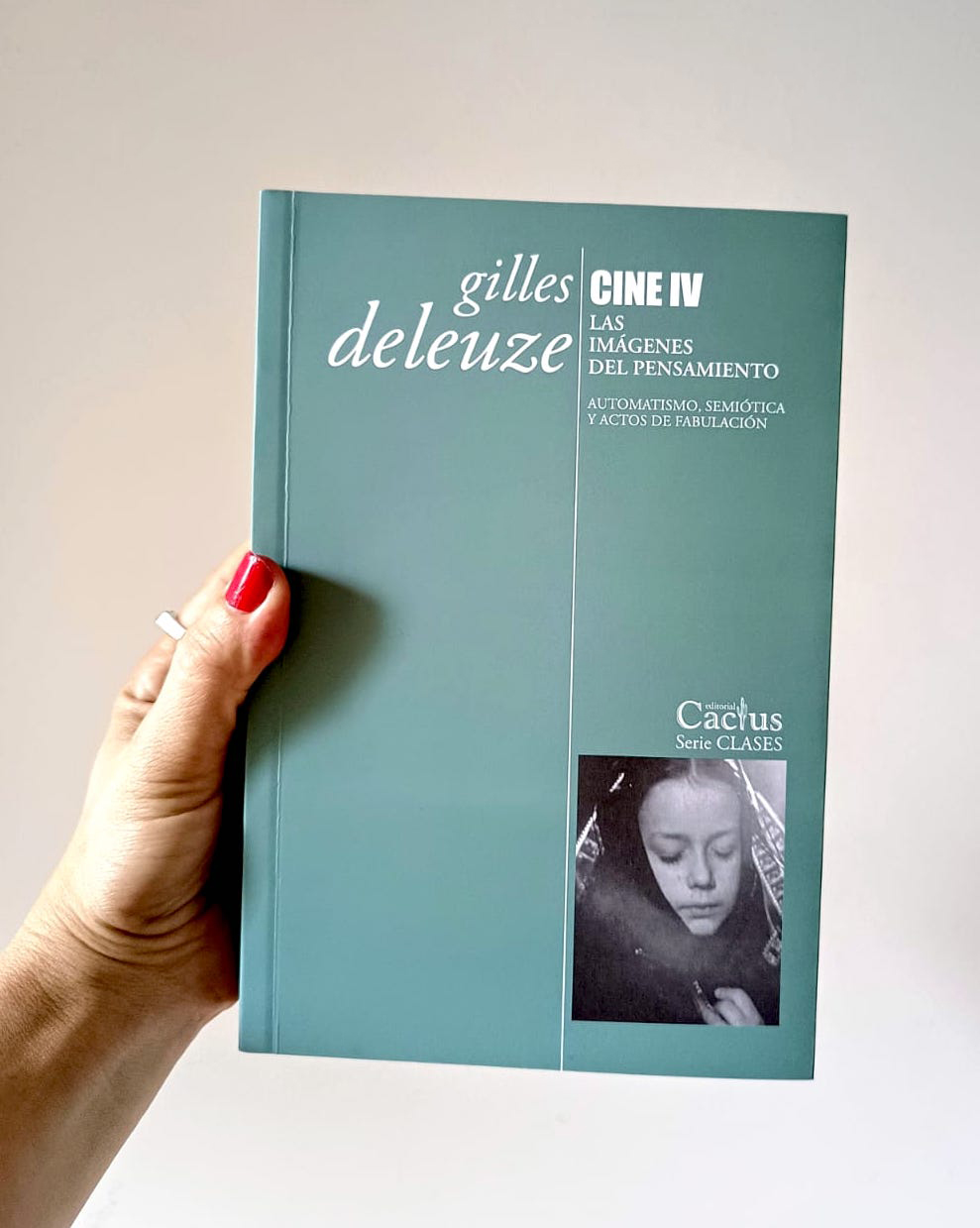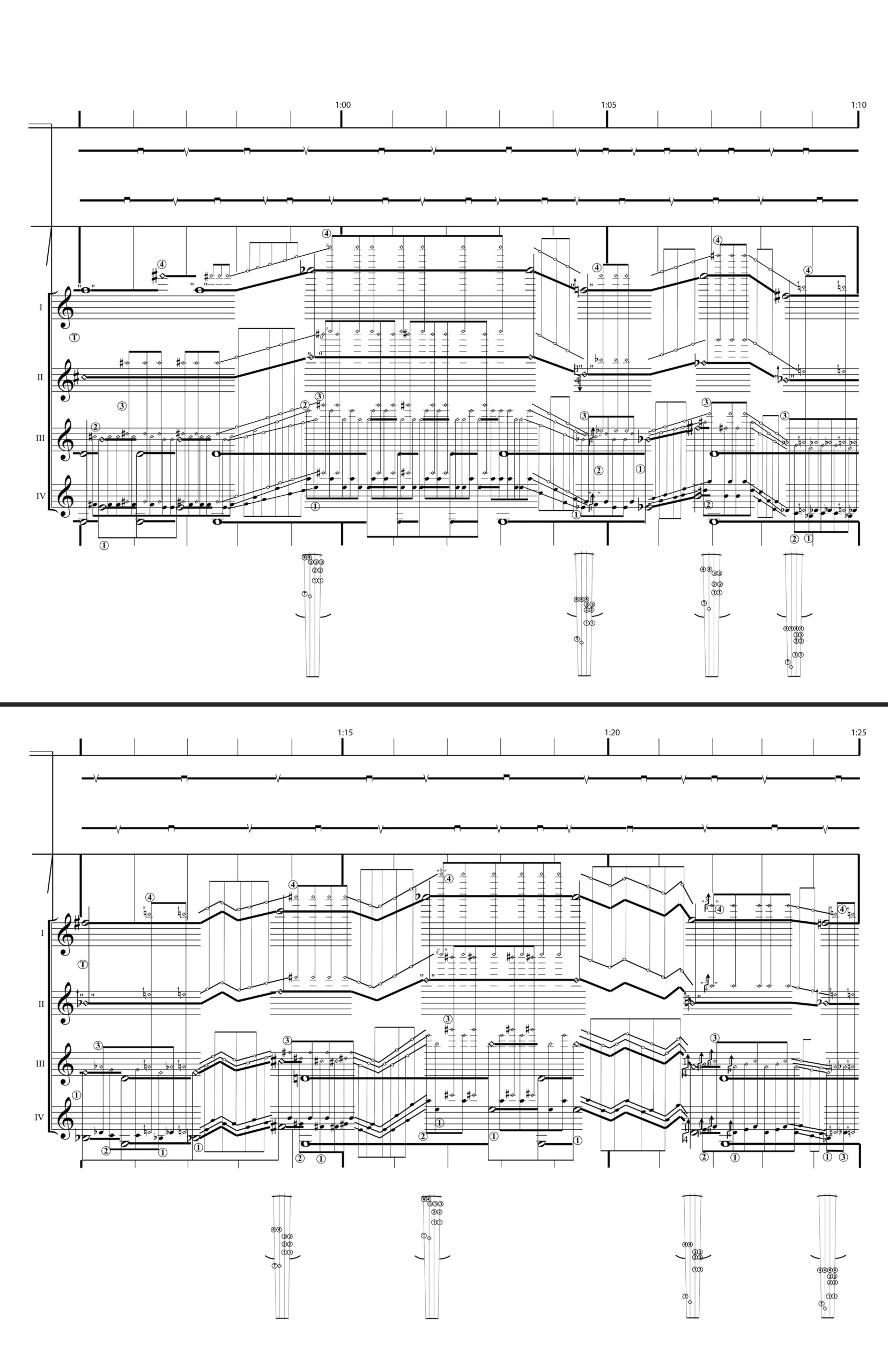Hace veinte años, cuando parte de la redacción de La Tempestad radicaba en Barcelona, murió prematuramente uno de los narradores latinoamericanos más significativos del momento: Roberto Bolaño (1953-2003). Desde entonces la relevancia de sus obras principales, así como la publicación de inéditos y traducciones a diversas lenguas, ha afianzado su condición de referente de la literatura en castellano de este siglo. En nuestra lejana edición 32 (septiembre-octubre de 2003) publicamos un homenaje a varias voces, emulando la segunda sección de Los detectives salvajes (1998); en el 70 aniversario del escritor chileno, recuperamos de ese dossier los textos de tres amigos suyos, los escritores Rodrigo Fresán, Enrique Vila-Matas y Juan Villoro, escritos para La Tempestad con motivo de su muerte.
Rodrigo Fresán,
masticando un “Menú del Coronel” en el Kentucky Fried Chicken cercano a Plaza Cataluña, Barcelona, agosto de 2003
La pose típica del escritor –la del escritor escribiendo– es también la más privada, la más difícil. Salvo que ocurra una foto –una pose, después de todo; una simulación– es difícil poder ver a un escritor en acción, y nunca vi a Roberto Bolaño escribiendo. O leyendo, ahora que lo pienso. Tampoco lo leí en manuscrito, aunque alguna vez me leyó por teléfono varias páginas de algo en lo que andaba metido, y yo no podía sino escucharlo con cierta desconfianza, sospechando que –como solía hacer Truman Capote, dicen– en realidad estaba inventando en ese instante todas esas frases impecables para ver qué le decía uno.
Recuerdo que me leyó partes en donde aparecía un boxeador negro, donde un hombre de ciudad se fugaba al campo, donde un cocainita (le gustaba más esta palabra, con su sonido de antigua tribu bíblica, que la vulgaridad de cocainómano) lanzaba a los cielos una diatriba contra un dios en el que no creía, donde yo y mi mujer paseábamos por Kensington Gardens y descubríamos una serpiente entre los arbustos. Me hará feliz reencontrarme con esa voz hecha letra en sus próximos libros, pero tampoco me molestará demasiado haber sucumbido al posible engaño porque, después de todo, Roberto era un gran narrador –esa voluntad oral, esa voz entre cantarina y bestial, lejana y próxima como es la voz de una llamada telefónica aparece en todos y cada uno de sus textos– que, además, escribía como muy pocos saben hacerlo.
Me acuerdo de Roberto, sí, hablando de literatura y decapitando a intrusos y diletantes (piltrafillas era una palabra que le gustaba para castigar, casi con amor, a todos aquellos que se le hacían indignos de papel y tinta y ordenador); me acuerdo de Roberto bailando un espasmódico “Aserejé” (canción que le parecía magistral); o contándome extrañísimas películas clase Z arrancadas a un televisor de trasnoche (nunca instaló televisión por cable y supongo que no lo hizo porque sabía que, de hacerlo, quedaría enganchado para siempre a la pantalla); o cantando a los gritos espantosas canciones de rock chilango que a él se le hacían obras maestras del género y que a mí, la verdad, me daban un poco de miedo no más fuera por el efecto casi Mr. Hyde que le causaban a mi amigo.
Estaba empapado y con la mirada desencajada y temblaba como si viviera un terremoto privado. “Rodrigo, he matado a un hombre”, anunció con voz sepulcral, entró en casa, perfiló hacia la sala y me pidió que le hiciera un té.
Y me acuerdo –ya lo conté, voy a volver a contarlo– de la tarde que llovía como si se fuera a acabar el mundo, cuando acompañé a Roberto a la estación de Plaza Cataluña donde se subiría al tren de regreso a Blanes. Recuerdo que para hacer tiempo entramos a comer algo a un Kentucky Fried Chicken y Roberto quedó fascinado: el lugar estaba lleno de inmigrantes sudamericanos famélicos. Y supongo que algo le habrá recordado eso a sus días de recién llegado, porque observaba a todos con la curiosidad de un niño y hacía comentarios del tipo “Pero yo tengo que usar todo esto en alguna parte, por favor”. Después bajó por las escaleras rumbo al tren de cercanías y yo volví a mi casa; a la media hora, otra vez, Roberto llamaba a mi puerta. Estaba empapado y con la mirada desencajada y temblaba como si viviera un terremoto privado. “Rodrigo, he matado a un hombre”, anunció con voz sepulcral, entró en casa, perfiló hacia la sala y me pidió que le hiciera un té. Después me contó que, mientras esperaba en el andén, se le habían acercado un par de skinheads, que quisieron robarle, que se produjo un forcejeo, que consiguió quitarle a uno una navaja para clavársela a otro a la altura del corazón, que después huyó corriendo por pasillos y por calles, y que ahora no sabía cómo seguir. “¿Qué hago? ¿Me entrego?”. Yo le dije que no, y él me miró con una tristeza infinita y me dijo que no podría continuar escribiendo con una muerte en su conciencia, que ya no podría mirar a su hijo a los ojos, algo así. Conmovido, le dije que, de acuerdo, yo lo acompañaba a la comisaría; a lo que, indignado, respondió: “Pero ¿cómo? ¿Me delatarías así nomás? ¿Sin piedad? ¿Un escritor argentino traicionando a un escritor chileno? ¡Qué vergüenza!”. Entonces Roberto debió haber sentido mi desesperación porque lanzó una de esas risas rotas suyas y, fascinado, repetía una y otra vez: “Si yo no puedo matar ni a un mosquito… Pero ¿cómo pudiste creerte semejante historia, Rodrigo?”.
Buena pregunta; y recién ahora comprendo que esa tarde, sin darme cuenta, yo vi a Roberto escribiendo y escribiéndose, leyendo en voz alta, y –lo que es más, lo más raro y precioso– me vi a mí metido adentro de una de sus historias. Una de esas historias donde Roberto era y es, siempre, por suerte y para siempre, un personaje de Bolaño.
No creo que exista mayor elogio o privilegio que éstos.
Enrique Vila-Matas,
mirando al mar desde su casa de la Travesía del Mal, Barcelona, agosto de 2003
En los últimos tiempos, muchas de las cosas que yo escribía pasaban por una última revisión de última hora cuando de pronto recordaba que existía Roberto Bolaño y que era muy posible que él leyera aquello. Como tenía la impresión de que Roberto lo leía todo, yo vivía en un estado de constante agitación literaria, él había colocado el listón muy alto y lejos estaba de mi ánimo decepcionarlo, por ejemplo, con algún articulillo enviado apresuradamente a la redacción de un periódico de tercer orden, de esos periódicos que nadie lee y con los que, sin desearlo, adquiero a veces enojosos compromisos. Eso acabó convirtiendo algunos de mis textos de tercera división –todos aquellos en los que uno tiene pensado no poner la carne en el asador– en historias interminables que crecían de pronto en cuanto recordaba la mirada omnipresente de Bolaño: historias que se me volvían infinitas y se me convertían en detectives salvajes. Y así he llegado a presenciar, por ejemplo, cómo un escrito secundario que esperaba sacarme de encima en cinco minutos comenzaba a crecer en distintas direcciones y se transformaba en una novela, la mejor de las mías. Y todo por la maldita altura en la que Bolaño había puesto el listón.
Todo eso ha provocado que, con su muerte, aparte de mi pena de amigo y de la rabia por la conversación literaria interrumpida para siempre, yo me haya sentido aterrado ante uno de los problemas que su desaparición me ha traído: auténtico pánico a que en el momento menos pensado su ausencia pueda conducirme, a la hora de escribir, a cierta relajación. Así vivo ahora: tratando de que esa ausencia no me devuelva a un estado literario de menor exigencia. Así vivo, consciente de que debo seguir viviendo, de que debo vivir, por ejemplo, para preparar un texto exigente del que éste sería un borrador exigente, un texto serio sobre la ausencia de Bolaño y también sobre la ausencia –en el momento en que escribo esto– de ese texto serio, del que sólo puedo adelantar que invocará a Nazım Hikmet: “Has de vivir con toda seriedad, como una ardilla, por ejemplo, es decir, sin esperar nada fuera y más allá del vivir, es decir, toda tu tarea se resume en una palabra: vivir […] Sucede, por ejemplo, que estamos muy enfermos; que hemos de soportar la difícil operación, que cabe la posibilidad de que no volvamos a levantarnos de la blanca mesa. Aunque sea imposible no sentir tristeza de partir antes de tiempo, seguiremos riendo con el último chiste, mirando por la ventana para ver si el tiempo sigue lluvioso”.
Creo que así escribía Bolaño. La intensidad de sus últimos textos –uno de ellos inacabado, como deberían ser siempre nuestros textos favoritos– proviene de la fuerza de una escritura consciente de que ha de sentirse la tristeza de la vida, pero al mismo tiempo uno puede amarla, amar con intensidad esa tristeza (que algunos llaman escritura y otros lágrimas perdidas), amar el mundo en todo instante, amarle tan conscientemente que podamos decir: hemos vivido.
Juan Villoro,
mirando el sol en el Ensanche, Barcelona, agosto de 2003
Ningún grande se va sin haber dicho cosas que los supervivientes ordenan como premonitorias. Y Roberto Bolaño no paraba de decir cosas. En las semanas que han pasado desde su muerte, la mayoría de sus amigos hemos cedido a ese supersticioso consuelo: recordar las frases donde él entreveía el fin, como si esa lógica adivinatoria hiciera aceptable la partida. “No puedo con el sol”, me dijo mientras desayunaba a las cinco o seis de la tarde, después de escribir toda la noche. Tenía la jornada laboral de un vampiro. Al menos eso decía. Resultaba fácil creerle cualquier cosa, aceptar sin trabas su mitología, tan personal como su escritura.
En un universo paralelo, Roberto se veía a sí mismo como investigador de homicidios. Sabía de asesinos más de lo que yo creía saber de futbolistas. Conocía sus armas favoritas, sus gustos más privados, las debilidades que permitían echarles el guante.
En Barcelona se habla por teléfono con utilitaria avaricia, para “quedar en algo”. Una costumbre detestable para alguien de la Ciudad de México, donde el principal lugar de reunión es el teléfono. En cambio, el autor de Llamadas telefónicas divagaba sobre todos los temas bajo el sol, comenzando por el sol. El verano había comenzado bajo una luz criminal, digna de El extranjero. Nuestras últimas conversaciones giraron en torno a Sevilla, donde Roberto temía padecer aún más calor, y sobre el injusto olvido de Conrad Aiken, que tanto ayudó a Malcolm Lowry (“aunque el cabrón cobraba un sueldo que le mandaba la familia”, precisó Roberto, cuya erudición no perdonaba las bajezas, incluidas las que no estaban comprobadas). También habló de su lectura de Todo modo, de Leonardo Sciascia. En un universo paralelo, Roberto se veía a sí mismo como investigador de homicidios. Sabía de asesinos más de lo que yo creía saber de futbolistas. Conocía sus armas favoritas, sus gustos más privados, las debilidades que permitían echarles el guante. Con Sergio González Rodríguez sostuvo una larga correspondencia sobre las muertas de Ciudad Juárez y con Rodrigo Fresán llevaba una especie de hit-parade de asesinos seriales. De Sciascia le interesaban los detectives vencidos por el cansancio que sin embargo trataban de imponer un orden. Disfrutaba esa Sicilia esencial, de una belleza en ruinas, maltratada por el calor, donde no había vicios suficientes para impedir que un testigo del mal leyera con rigor filológico una cláusula en la ley, tradujera una sentencia latina, fumara un cigarro de cara al mar y luego, como si eso no dependiera de él, ensayara un gesto de dignidad.
Roberto sobrellevó sin estridencias el exilio, la enfermedad, los años de pobreza. Había hecho del estoicismo una virtud, al grado de convencernos de que disponía de una mala salud de hierro que jamás lo vencería. A la manera de los detectives de Sciascia, no se ufanaba de su sosegada resistencia, como si su valentía no fuera otra cosa que el resultado casual de sus complejas circunstancias. Todo modo le parecía una obra menor, pero le intrigaba a fondo un personaje, el férreo sacerdote Gaetano, que en algún momento de la trama dice que sólo espera un último bautizo, el de la muerte. “Qué frase, ¿no?”, dijo Roberto. Admiraba la desafiante entereza de aquel cura en la misma medida en que repudiaba que Nanni Moretti hubiera hecho una película sobre la muerte de un hijo.
Cuando Roberto fue internado en el hospital, el aire ardía como un mensaje del horror. Poco antes de su muerte se incendió el camping Estrella de Mar, donde él fue velador nocturno. Nadie recuerda otro verano igual en Cataluña.
Una mañana el aire sufrió un cambio repentino. Salí al balcón de mi edificio. Llovía “con lentitud poderosa”, como en el desierto imaginado por Borges. El agua caía como un milagro inútil o un demorado bautizo. Roberto Bolaño había iniciado su resistente posteridad, algo que a él le preocupaba menos que aprovechar el más allá para inscribirse en un curso de Pascal.
La entrada Roberto Bolaño: evocación del detective se publicó primero en La Tempestad.
from La Tempestad https://ift.tt/IzbQ82S
via
IFTTT Fuente: Revista La Tempestad